El empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un escrito exhibiendo el fracaso del comunismo en China, la ideología que destruyó el gigante asiático, Cuba y Venezuela que hoy inspira la autodenominada Cuarta Transformación.
Aquí el texto completo.
Me queda claro que uno no escoge dónde nace, pero también tengo claro que uno elige a dónde va. Ese es el caso de Weijian Shan, un economista y emprendedor cuya historia nos muestra la diferencia entre las buenas y las malas ideas.
Shan nació en China y creció bajo el mandato de Mao Zedong, quien fundó el Partido Comunista y la República Popular China con un objetivo claro: establecer una ideología marxista-leninista adaptada a “las necesidades” de su país, con enfoque en el campo.
Mao implementó una campaña económica llamada el Gran Salto Adelante, que buscaba transformaciones económicas, sociales y políticas para, entre otras cosas, industrializar a China por medio de metas ambiciosas como tratar de superar la producción de acero de otros países. Sin embargo, esto no funcionó y, por el contrario, condujo a una de las peores crisis de la historia: la Gran Hambruna, en la que murieron entre 15 y 45 millones de personas.
Pero Mao Zedong no paró ahí, tiempo después impuso la Revolución Cultural, que buscaba eliminar la influencia del capitalismo y pensamiento burgués. Decía que el pueblo sólo podría tomar conciencia si se le instruía de “manera correcta”. Para ello, optó por “limpiar” la historia eliminando la herencia cultural de las dinastías chinas y reprimió a los intelectuales del país para que callaran sus ideas anticomunistas. Todo esto supervisado por los Guardias Rojos, encargados de mantener el orden y cumplimiento de la revolución.
Con su dicho, “primero destruye, la reconstrucción vendrá por sí sola", Mao ordenó que los guardias acabaran con antigüedades, templos y la doctrina, libros y manuscritos de Confucio, en un esfuerzo por eliminar el pasado. También canceló la educación para los jóvenes, creando una generación de personas que no sabían leer ni contaban con conocimientos básicos; le llamaron “la generación perdida”.
Mao canceló la educación para los jóvenes, creando una generación de personas que no sabían leer ni contaban con conocimientos básicos.
Este es el contexto en el que Weijian Shan pasó su infancia en China y que describe con detalle en su libro Out of the Gobi, que recomiendo ampliamente. En él, cuenta que para el año 1968, el país ya era un caos. Mao mandó a cerca de 16 millones de jóvenes al campo para ser “reeducados por campesinos” y transformar China en un paraíso socialista. Así, Shan fue enviado al desierto de Gobi ―al norte de la muralla―, para tratar de transformar esas tierras áridas en campos agrícolas. Está de más mencionar el poco éxito de esa tarea: tenían a 300 jóvenes sembrando 750 mil kilos de semillas, pero sólo se produjeron 70 mil kilos de grano. Prueba del ineficiente sistema comunista.
Las condiciones bajo las que vivían en el Gobi eran terribles. Especialmente en invierno, ya que las casas que habitaban (y que ellos mismos construían) eran de barro y, al no tener calefacción, la temperatura dentro y fuera de ellas era de -10ºC. Sin baños, salir al aire libre era de vida o muerte y su única fuente de calor era quemar el excremento de toros y vacas, que utilizaban para calentar las casas y poder dormir.
Shan cuenta que cuando tenía 15 años, nunca había dudado que Mao estaba en lo correcto y, aunque veía las cosas horribles que estaban ocurriendo, pensaba que, “si él estuviera al tanto, seguramente haría algo al respecto”.
Fue así que él y unos compañeros escribieron una carta a Mao, como si hubieran cometido tres crímenes: 1) contra la juventud, porque no estaban educados y estaban perdiendo el tiempo y la vida; 2) un crimen contra la población rural, porque estaban tan hambrientos que les tenían que robar comida y 3) el crimen contra el Estado, porque pensaban que ese sistema no era bueno para China.
Mandaron la carta a Beijing. Por supuesto, sin respuesta.
¿Cómo cambiar una mala idea por una buena?
Al quedar prohibida la educación desde 1966, Weijian Shan era de las pocas personas que sabía leer y, aunque los libros estaban vetados, él leía por las noches cualquier panfleto o libro que pudiera conseguir. No tenía dinero para comprar velas, así que quemaba aceite de queroseno para tener un poco de luz. Esto le trajo muchos problemas, ya que sus compañeros decían que siempre estaba leyendo porque aspiraba a un estilo de vida capitalista y “quería volverse alguien algún día” ―que, por definición del diccionario de la clase trabajadora, era “sumamente malo”.
Sus compañeros decían que siempre estaba leyendo porque aspiraba a un estilo de vida capitalista y “quería volverse alguien algún día”.
Pero la falta de preparación en los jóvenes era tal, que cuando supieron que Shan leía libros médicos lo llamaron de la oficina del comandante de la compañía y le informaron que sería doctor.
Tiempo después, Mao Zedong se dio cuenta de la necesidad de preparar a la población y anunció que los comandantes seleccionarían a algunos jóvenes para estudiar en la universidad. Pero Weijian, al no ser muy popular, debía ganar simpatías para que lo seleccionaran y tuvo que hacer un plan para acercarse a la gente y hacer relaciones. En 1975, eventualmente lo seleccionaron para estudiar en el Beijing Institute of Foreign Trade y en 1980 lo eligieron para irse a estudiar a Estados Unidos.
Desde entonces su vida cambió: entró a la Universidad de San Francisco y después a Berkeley, donde fue uno de los primeros estudiantes chinos en recibir un doctorado. Se dedicó al ámbito financiero, fue socio de TPG Capital, representante de JPMorgan en China y ahora es CEO y cofundador de PAG, una destacada firma de inversiones en Asia.
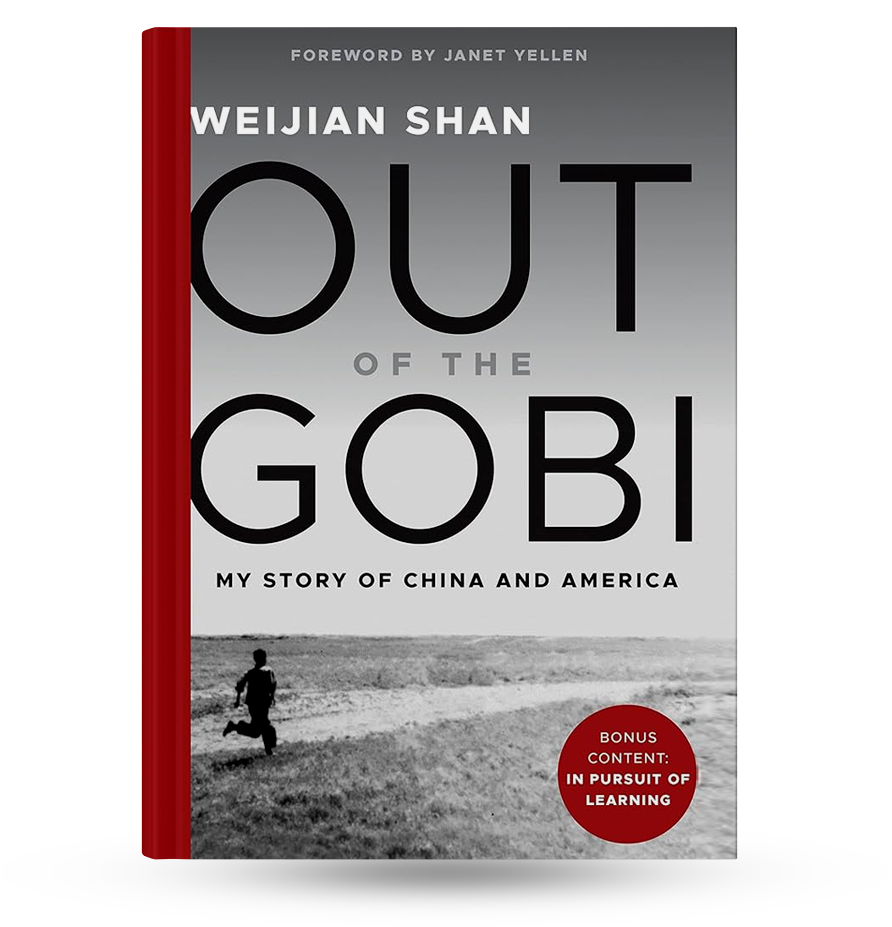
Pero, quizás, una de las cosas más destacables de Weijian Shan es que no olvida ―ni deja que los demás olviden― todo lo que se vivió en China. No sólo escribe y analiza al respecto, sino que ha jugado un rol muy importante en la apertura económica de su país, guiando la primera adquisición y reestructuración de un banco nacional chino, el Banco de Desarrollo de Shenzhen, por parte de una firma extranjera de capital privado.
Con la muerte de Mao Zedong, sus seguidores fueron derrocados en un golpe de Estado y comenzó la transformación económica abriendo el país a la inversión extranjera, otorgando permiso a emprendedores para comenzar negocios y privatizando gran parte de la industria estatal. De 1978 a 2010, China experimentó un crecimiento económico sin precedentes, de 9.5% promedio anual.
En palabras de Weijian Shan:
“China se ha desarrollado abrazando una economía de mercado; en esencia, el capitalismo… Mi experiencia en el desierto y mi visión de China ―y de otros países― es que, si esperas que el gobierno cree compañías gigantes, estás apostando por la opción incorrecta”.
La mayoría de los jóvenes de “la generación perdida”, salió de esa época sin preparación alguna, esperando que su gobierno les diera opciones y han vivido en la pobreza desde entonces. Shan, por otro lado, no dejó que una mala idea como el comunismo dictara su vida. Salió adelante porque sabía que sólo dependía de él.
La mayoría de los jóvenes de “la generación perdida”, salió sin preparación alguna, esperando que su gobierno les diera opciones. Han vivido en la pobreza desde entonces.
Hoy en día, además del comunismo, hay otras formas de colectivismo que nos quieren vender como novedad y paraíso. No hay nada más falso. Todo tipo de colectivismo es contra natura, además de inmoral.
Siempre he pensado que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. No esperemos a que alguien más venga a solucionar nuestro camino.













